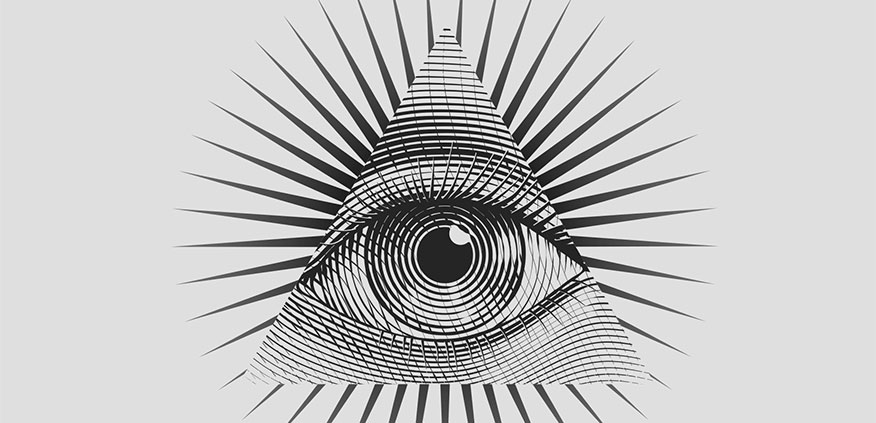Todos los ojos, de Isobel English (Muñeca Infinita) Traducción de Julia Osuna | por Gema Monlleó
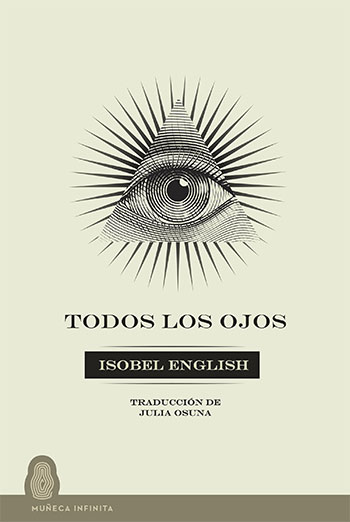
“No conocer nunca con exactitud la posición propia es el predicamento de la fragilidad humana”
Isobel English. No voy a olvidar este nombre: Isobel English. Autora inédita en España hasta este momento, un nuevo descubrimiento de Muñeca Infinita a quien no dejaré de agradecer los hallazgos de otras autoras como Gina Berrault (El hijo, todavía tocada por ese libro), Kay Boyle o Kathryn Davis. Isobel English (London, 1920-1994), a la que imagino envuelta en brumas (¿niebla, cigarrillos?) como esas elegantes damas de las películas de Luchino Visconti o de Terence Davis (“mi esposa tenía la costumbre de escribir sus libros perfectamente vestida…, aunque tendida en la cama”, escribe Neville Braybrooke en el Epílogo de la novela). Isobel English, autoficcionando en Todos los ojos (1956) su propia luna de miel en Ibiza y entregando el libro a sus editores envuelto en un pañuelo de seda (sic). Isobel English, fascinada por lo poco que sé de la mujer y deseando leer el resto de su obra.
La protagonista de Todos los ojos es la joven Hatty (alter ego a ratos de English), huérfana de padre, concertista de piano fracasada, con una fealdad traumática debido a su ojo vago, niña de papá del apuesto tío Otway, castrada para una adultez sentimental sana por una madre que recela de los hombres. Hatty narra su historia durante su luna de miel camino a Ibiza tras su tardío, y sorpresivo para la familia, matrimonio con el joven Stephen Latterly.
La novela bascula entre el presente del viaje y un pasado del que Hatty parece hacer balance vital a partir de su relación con Cynthia, la otoñal esposa de su tío Otway, la que recordaba con la añoranza de los placeres perdidos sus años de estancia en Ibiza. Recuerdos, presencias, ausencias, espectros e invocaciones y la fusión de dos planos temporales que en algunos momentos se confunden con la misma bruma con la que yo veo a English. Historia sobre los roles otorgados y las rebeldías ante ellos, sobre la claudicación autoimpuesta y los puntos de fuga como oxígeno vital ineludible (“no conocer nunca con exactitud la posición propia es el predicamento de la fragilidad humana”).
Los ojos de Todos los ojos miran a los demás y se observan a sí mismos. Hatty, la niña Hatty, la acomplejada Hatty, catorce años cuando conoció a Cynthia, la mujer menuda de los ojos del azul de China, veinte cuando esta contrajo matrimonio con Otaway y ella ejerció de simbólica dama de honor. Hatty, sobrina ahora, no-hija a cargo del rol paterno de su tío, candidata fracasada a pareja del hijo del primer matrimonio de Cynthia, Ted (Ted el bolchevique), y confidente fascinada por su tía siempre desde un peldaño inferior, tanto por inexperiencia vital como por la rígida constelación familiar. Hatty, sombrero de ala ancha para disimular el ojo vago y rendida al tedio y al aislamiento (“ya había superado los veinticinco y había llegado a saber en mi fuero interno que nunca lograría tener un contacto real con otro ser humano. Yo sabía, sin necesidad de ejercitar mucho la imaginación, lo que les pasaba a las mujeres como yo: nada”). Hatty, de repente casi enemiga cuando Jasper Lomax, “amigo de la familia”, la corteja. Hatty, ¿ingenua a ojos de Cynthia por aceptar su compañía? ¿Ingenua? (“en ocasiones las observaciones más cínicas podían tornarse en el suave aleteo de las alas de un cisne”) Hatty, ¿traicionando el halo de propiedad (¿)patriarcal(?) del tío Otway? ¿Propiedad? (“cuando me pilló a solas parecía que, en sentido figurado, estuviera intentando hacerme volver a una cuna de la que yo no había estado especialmente ansiosa por salir”).
Abrir los ojos y ver. Abrir los ojos y ver más allá. Abrir los ojos y abrir las ventanas. Abrir los ojos y salir del saco amniótico familiar. Abrir los ojos y cerrarlos ya solo a voluntad. Abrir los ojos y desaprender. Abrir los ojos y expulsarse el, hasta entonces, cómodo vestido del purgatorio.
El despertar de Hatty es parejo a su desencantamiento por Cynthia, en un arquetípico baile de mujer camino de la plenitud vs mujer camino de la decadencia subrayado por el momento actual, el del viaje a una isla que hasta ese momento correspondía sólo al imaginario de Cynthia. English, maestra en la ceremonia de las contraposiciones detalla las incomodidades del viaje del matrimonio (desde la estación Victoria con la despedida de la madre y la prometida anterior de su marido Stephen -sí, hay cierta querencia por enfatizar relaciones enfermizas en English- atravesando Francia hasta llegar a Barcelona donde embarcarán hasta Ibiza) a la par que la insulsa juventud de Hatty, y no es hasta llegar a la isla donde el juego de espejos con el pasado refleja su despertar, su relación con Jasper, su desengaño familiar (“qué fuerte e indiferente puede ser uno cuando se engaña, qué resistencia, y qué capitulación al final”). El peso del pasado, la levedad del presente.
Historia de una silenciosa revolución de los sentidos, de un advenimiento lento, de un enclaustrar la mirada imposible cuando ya se adivina un nuevo mundo. English tiene un velo para sólo unos ojos y, a medida que Hatty se desprende de él, este cae sin piedad (hay cierta ironía murdochiana en las apostillas de la autora) sobre la mirada de la cada vez más vieja tía Cynthia. La escena en la que Hatty recuerda como toca el Concierto para piano nº 4 de Beethoven en el solitario hotel francés en el que conocerá a su marido Stephen tiene la belleza de la metamorfosis (“era mi cosecha íntima, y tener consciencia de ello se atemperaba con humildad por primera vez en mis treinta y cinco años”), el momento-frontera de la crisálida, su renacer definitivo. Y que sea narrado desde la placidez de su ahora en un paisaje idílico, y hasta entonces perteneciente a su némesis, tiene algo tanto de justicia poética como de matar al padre.
La epifanía final (“mientras lo observo, siento una sensación extraña, como si me hubieran quitado escamas de los ojos; me siento receptiva y serena, fuerte como nunca me he sentido”), que no desvelo, en una ermita repleta de ofrendas (no es casual el elemento religioso -English se convirtió al catolicismo antes de casarse con Braybrooke- en el que percibo un hilo con El final del affaire y otras obras de Graham Greene), resignifica el pasado de los personajes y hace que aparezca la Isobel English más compasiva, la que lanza esas brumas entre las que yo la veía a mis propios ojos, sonriéndose ante mi asombro por esa última vuelta de tuerca con la elegancia de una gran dama.
“Nada que se inicia se pierde nunca, no hay palabra dicha que pueda desmenuzarse en sílabas inconexas, no hay lágrima derramada que solo deje polvo de sal blanca. Todo ha de seguir y seguir, repitiéndose y cobrando fuerza para ese infinito que aún no es más que la luminosa blancura de eternidad sobre la que meditaban místicos y recluidos.”